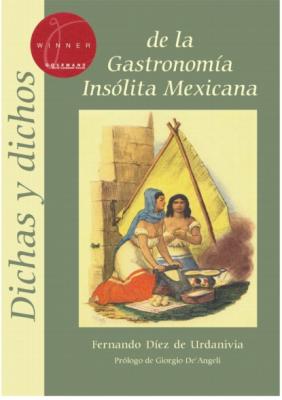Dichas y dichos de la gastronomía insólita mexicana. Fernando Díez de Urdanivia
Читать онлайн.| Название | Dichas y dichos de la gastronomía insólita mexicana |
|---|---|
| Автор произведения | Fernando Díez de Urdanivia |
| Жанр | Книги о Путешествиях |
| Серия | |
| Издательство | Книги о Путешествиях |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9786079655570 |
El suelo que los diplomáticos pisaron era un hervidero político y social, con un divertido aunque patético sube y baja de presidentes que duraban en la silla algunos meses, algunas semanas, y a veces sólo unos días. Estaba en su apogeo el militarismo mexicano, tan certeramente reportado casi un siglo después por Vicente Blasco Ibáñez.
La gente trataba de olvidar los incesantes vaivenes, y como las penas suelen mitigarse frente a una mesa bien servida, cualquier pretexto era válido para organizar convivios. Por eso se recibió a los Calderón con una gran cena. La marquesa era valiente. Inclinada a la aventura viajera y al riesgo digestivo. De modo que acometió sin titubeos un menú que incluía pescado y carne, vino y chocolate, frutas y dulces. Luego dio la primera muestra de su ingenio: “Saboreamos una cocina muy a la española, sólo que veracrucificada”.
Para los bisoños embajadores todo era nuevo y atractivo. Querían conocer lo nuestro y a los nuestros. Como se les informó que don Antonio López de Santa Anna estaba en la hacienda Manga de Clavo, donde solía retirarse a purgar sus culpas, decidieron visitarlo de paso a la ciudad de México. Dos cosas asombraron allí a los viajeros: el suntuoso banquete y las joyas que lucían la esposa y las hijas del anfitrión.
En aquellos días, Santa Anna tenía por solitario mérito su victoria sobre el intento español de reconquista, puesto en manos del brigadier Ignacio Barradas. Ese triunfo le había valido el nombramiento de Benemérito de la Patria. Sonora dignidad que parece haberlo inclinado a dormir no sólo en sus laureles, sino también en los campos de batalla. Bien sabemos que una siestecita suya costó la derrota de San Jacinto, que ayudó a consumar la pérdida de Texas.
También corre una especie según la cual, cuando estaba desterrado Santa Anna en los Estados Unidos, cierto día James Adams lo observó mascando una gomilla para él desconocida. Se trataba del precortesiano tzicli. Hábil industrial y comerciante, Adams se apresuró a importar más de dos toneladas de la goma y comenzó su emporio chiclero.
Santa Anna acababa de ser presidente por quinta vez. Calderón era muy sagaz y tal vez intuyó que le faltaban seis presidencias más. Después de visitar al surrealista personaje, los viajeros emprendieron la subida hacia la capital, camino que cautivaba por los contrastes nunca vistos de su flora y su fauna, de la cual la especie humana le pareció a doña Fanny lo más curioso.
Por supuesto, nada de automóvil ni de ferrocarril. Sólo la diligencia, que hoy vemos en museos y películas. Acerca de esos transportes otro viajero, el teniente Hardy, observó que “si el traqueteo fuera saludable para una constitución biliosa, no podría encontrarse un camino mejor para la salud”. Unos años después de la marquesa, el aventurero Vigneaux transmitió los datos de un carruaje que por quince duros hacía en una semana el trayecto entre la capital del país y Veracruz, a razón de diez leguas diarias. La diligencia, en cambio, lo cubría en sólo tres días. De todos modos subirse en una requería muchos riñones y no poco valor. La marquesa tenía ambas cosas.
En la obligada escala de Plan del Río, donde había una cena “bien condimentada con aceite y ajo” que incluía sopa, pescado, pollo, carne y frijoles, pidió sólo un cafecito, pues el zangoloteo le había causado gran dolor de cabeza. También padeció el temor obsesivo a los asaltos, no obstante las buenas escoltas que acompañaron su viaje, y la calesa tirada por ocho caballos blancos que se proporcionó a los embajadores, desde la segunda escala hasta su llegada a México.
En Xalapa pernoctaron nuevamente. Allí pudieron disfrutar un desayuno donde llamaron la atención de la señora “los huevos tan frescos, la mantequilla tan rica, el buen café, lo bien fritos que estaban los pollos, el pan tan sabroso y hasta el agua de gusto excepcional”. El contraste se produjo muy pronto en Perote, donde sólo les dieron un chocolate rancio en leche de cabra, que “estaba malísimo”.
Se instaló la pareja en la capital de un país al que le llovía y le lloviznaba. En cuanto a la administración pública, el general Anastasio Bustamante hacía lo posible por sostenerse, en medio de los problemas de Texas, de las reclamaciones francesas, de la invasión guatemalteca a Chiapas y del furibundo ataque del revoltoso José Urrea, quien se dio el lujo de entrar en la sede del ejecutivo y acorralar al presidente en sus habitaciones. Después de tamaña afrenta, Bustamante tuvo que irse a despachar desde el templo de San Agustín, mientras reparaban el Palacio Nacional de los destrozos causados por el cañoneo.
En cuanto a la Iglesia, el primer arzobispo mexicano de nacimiento, Manuel Posada y Garduño, acababa de hacerse cargo de una diócesis que había estado acéfala durante dieciocho años. Cuenta doña Fanny que muy pronto su marido y ella hicieron amistad con la familia De la Cortina, cuyo jefe, por lo que nos dice la historia, parecía arrancado de un escenario novelesco. Era ducho en las letras, versado en las artes; tenía don de gobierno y exquisito trato social adquirido durante su permanencia en Europa.
Don José Justo Gómez de la Cortina fue regente de la ciudad y se ocupó con celo singular de un problema del que hoy nada nos cuentan: la plaga de criminales y ladrones. En su tenaz campaña contra la delincuencia, cierto día se vio involucrado en la persecución de un bandido que, como era común entonces, buscó “refugio en sagrado” y ganó el abrigo de la Catedral. ¿Qué hizo el gobernador metropolitano? Entrar hasta el altar mayor con todo y cabalgadura para sacar al sinvergüenza a rastras. Se armó gran escándalo porque había profanado el templo; le llovieron duras críticas, pero don José Justo pudo dormir tranquilo, sabiendo que caminaba un pillo menos por las calles de la capital.
En alguna ocasión el conde De la Cortina envió a los Calderón un sorprendente obsequio que la marquesa se apresuró a describir: “Recibimos una caja de huevos de mosquito, que sirven para hacer tortillas y se estiman como golosina regalada. Considerando que los mosquitos no son sino unos pequeños caníbales alados, la cosa no dejó de causarme cierta repugnancia, pero se pretende que éstos, procedentes de la laguna, son de una raza superior y no pican. El caso es que los historiadores españoles mencionan la circunstancia de que los indios comían cierto pan hecho con los huevos que las moscas agayacatl ponen en los juncos de los lagos, huevos que, a juicio de los españoles, eran muy sabrosos”. Se refiere la escritora a los axayácatl, considerados más que moscos chinches de agua, que hoy sólo se usan como alimento de pájaros y cuyos huevecillos son el aguaucle, del que se habla en la sección de este libro dedicada al revoltijo cuaresmal.
Como correspondía a su investidura, los diplomáticos se la pasaban en ágapes y celebraciones. Allí la dama tuvo oportunidad de conocer nuestra comida en toda su dimensión, y de juzgarla con su vista y su paladar extranjeros, no siempre muy atinados. Las tortillas le parecían “bastante buenas, aunque algo insípidas”. Según ella “no eran otra cosa sino simples pasteles de maíz, mezclados con un poco de sal, y del tamaño y forma de nuestros scones”. Apreciación errónea. En la Gran Bretaña por scone se conoce algo más bien cercano al English muffin. Mencionado por James Joyce en su novela maestra Ulises, el scone puede ser abierto para descubrirle su “humeante meollo”, que pide una buena untadita de mantequilla.
La marquesa observa que en las galas de la sociedad metropolitana la tortilla estaba proscrita, no obstante lo cual había casas muy distinguidas que la incluían en sus banquetes, sin que nadie se escandalizara. Luego comenta que los nobles mexicas, “según reza en los libros”, comían tortillas hechas con una masa a la que se mezclaban medicamentos herbolarios. Parece que la señora no conoció las tortillas ceremoniales que hasta hoy suelen pintarse de colores y adornarse con estrellas, cuyo molde puede ser un trozo de garambullo.
En 1840 la ciudad de México tenía doscientos mil habitantes y doscientas pulquerías. Aunque su primer contacto con el pulque fue malo “a causa de su tufo”, doña Fanny elogia la “poderosa planta del maguey” y acepta que desde muy remotos tiempos “el pulque ha sido considerado como la bebida más sana del mundo”.
Más tarde, a raíz de un almuerzo en la hacienda de Zopayuca, confiesa “por vez primera concebí la posibilidad de que me gustara el pulque” y, al final de su permanencia en México, declara francamente que lo echará de menos.
Un par de siglos antes, en la misma urbe, Juan Ruiz