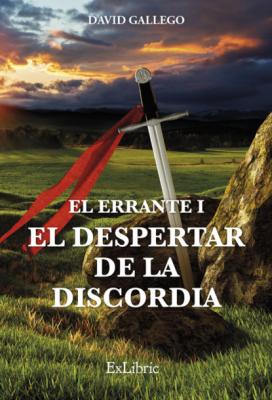El Errante I. El despertar de la discordia. David Gallego Martínez
Читать онлайн.| Название | El Errante I. El despertar de la discordia |
|---|---|
| Автор произведения | David Gallego Martínez |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788418230387 |
—Hogar, dulce hogar —murmuró. Llevaba varias noches sin pasar por allí, y la última la había pasado en vela.
La habitación contaba con todos los elementos que necesitaba: frente a la puerta había una chimenea de piedra en la que descansaban unos leños listos para arder; a la derecha, una mesa cuadrada pegada a la pared y una silla a su lado, y, a la izquierda, una cama sencilla y un armario. No le hacía falta nada más.
Se acomodó en la silla después de desatarse la vaina del arma y dejarla sobre la mesa. Respiró profundamente mientras observaba la vivienda. No hacía mucho que ocupaba ese lugar. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de tener que irse de allí.
Una voz proyectada en un eco susurrante sonó de pronto en su cabeza:
—Y ahora, ¿qué?...
—Dormir y comer —contestó—. En ese orden.
De un bolsillo de su atuendo extrajo una cinta de tela roja, quemada por ambos extremos, manchada y raída con el tiempo. La observó largo y tendido, hasta que los párpados cayeron y el mundo alrededor desapareció.
***
El sol estaba alto en el cielo, y la ciudad ya había despertado por completo. Los habitantes recorrían las calles, ajetreados y ocupados con sus quehaceres. Una plaza redonda con una fuente en el centro alojaba varios de los puestos del mercado, que se prolongaba por una de las calles que descendían desde allí. Numerosas personas acudían diariamente a observar, comparar y comprar los productos que se exponían, y los dueños de los puestos gritaban a pleno pulmón lo buena que era la calidad de sus géneros, en un esfuerzo por atraer más transeúntes.
El chico había alcanzado aquella ciudad amurallada esa misma mañana, después de haber caminado durante al menos una hora desde que abandonara el bosque. Mantenía la mano cerrada con fuerza alrededor de una bolsa pequeña de piel, a la vez que se abría paso con poca autoridad entre la marea de personas. Devoraba con la mirada todas las piezas de comida que encontraba a su paso. Todo tenía un aspecto fantástico: naranjas, manzanas y otras muchas frutas de colores vivos que se habían recogido esa misma mañana, hogazas de pan recién horneadas y pasteles y dulces cuyo olor llamaban la atención de los más golosos. La boca se le hizo agua antes de que se diera cuenta.
Se detuvo frente al puesto de los pasteles. Había clavado los ojos en un pastel de hojaldre horneado, relleno de crema y cubierto con azúcar. La dueña, una mujer de constitución ancha y brazos fuertes, atendía a los clientes con rapidez, de modo que en ese puesto no se acumulaba la gente. El chico extendió la mano para coger el pastel, pero la mujer se la golpeó antes de que lo tocara.
—Niño, no lo toques, que lo manchas —dijo esto sin ni siquiera mirarlo, ocupada en llamar la atención de más clientes.
—Pero tengo hambre.
—Sin dinero no hay comida.
El chico abrió un momento la bolsa que agarraba con tanto celo y sacó una moneda marrón, que mostró después a la mujer.
—Aquí no vas a comprar nada con solo un tronco de cobre, así que vete. Me espantas a los clientes.
A decir verdad, era la primera vez que manejaba dinero, por lo que no fue capaz de entender a lo que la mujer se refirió al decir «tronco de cobre».
En las cuatro naciones que formaban el mundo conocido de Árcanthur, la economía se basaba en el uso de monedas de cobre, plata y oro, pero cada una de las naciones había decidido nombrarlas de manera única, como una forma de hacerlas propias. Así, en Rhydos estaban asociadas a una relación de similitud por color, de modo que las monedas recibían los nombres de troncos de cobre, ríos de plata y trigos de oro. Algo parecido sucedía en Ignavia, donde se las conocía como tierras, lunas y soles. En Orea, por otra parte, las asociaban a su nivel de poder adquisitivo, por lo que recibían las denominaciones de infantes, príncipes y reyes. En cambio, en Caecia preferían referirse a las monedas según el metal con que eran acuñadas, y dedicar el tiempo y la imaginación a otros asuntos.
En ese momento, al chico le rugieron las tripas. Llevaba mucho sin comer y ahora podría hacerlo, así que siguió intentándolo.
—Tengo más —enseñó todo el contenido de la bolsa.
La mujer abrió los ojos de par en par en cuanto la vio.
—¿De dónde has sacado eso? —le arrancó la bolsa de la mano. —Es mío. ¡Devuélvemelo!
—¿Tuyo? —dijo mientras miraba los harapos del niño—. ¿A quién se lo has robado?
—No lo he robado, me lo dio un señor. ¡Dámelo!
—No te creo, sucia rata. ¡Guardia!, ¡al ladrón! ¡Guardia!
El chico giró la cabeza en la dirección en la que apuntaba la mujer, a tiempo de ver a un guardia armado con una alabarda encaminado hacia él. Asustado por lo que pudiera pasarle, abandonó la plaza en dirección a una callejuela. En cuanto se perdió entre el gentío, el guardia abandonó la persecución y regresó a su puesto. La mujer se guardó la bolsa con una sonrisa y continuó como si nada hubiera ocurrido.
De nuevo, había vuelto a quedarse sin comer. El estómago comenzaba a exigirle que calmara su apetito, pero no iba a ser posible. Sentado con la espalda apoyada en la pared de uno de los edificios del callejón, el chico dejó caer la cabeza entre las rodillas. Las lágrimas le anegaron los ojos. Se sentía impotente. Moriría de hambre o de frío, y a nadie le importaría.
—Si solo fuera más fuerte…
Capítulo 4
La oficina del alguacil no era mucho más grande que las típicas viviendas de una habitación de los campesinos. Cabía esperar algo más de alguien que estaba a cargo de la seguridad de toda una ciudad. El alguacil estaba sentado en un asiento de cuero oscuro, detrás del enorme escritorio que ocupaba el centro de la estancia, examinando los papeles esparcidos por la tabla. Era un hombre canoso con abundantes arrugas en la cara, pero presentaba un aspecto físico mejor que el de la mayoría de los hombres a esa edad. Frente a él, al otro lado del mueble, un joven permanecía de pie, firme y ligeramente impaciente, retirándose cada poco tiempo los rizos negros que le caían sobre los ojos.
—Ah, aquí está —el alguacil por fin encontró el documento que buscaba—. Así que tú eres la nueva adquisición. ¿Cuál es tu nombre, novato?
—Teren Rendor, señor —dijo el joven formalmente.
—¿Edad?
—Diecinueve años, señor.
—Dime, muchacho, ¿por qué has ingresado en el cuerpo de la guardia?
—Para mantener la seguridad y el orden, señor —fue incapaz de contener el entusiasmo por más tiempo—, y para arrancar de raíz los parásitos que se alimentan del esfuerzo y el trabajo de las gentes de Alveo, señor.
El viejo sonrió con tristeza al escuchar las palabras del joven. No pudo evitar recordarse a sí mismo cuando tenía una edad cercana a la del chico frente a él.
—Ojalá todo fuese así de fácil —musitó el alguacil mientras bajaba la cabeza. Después de unos segundos de silencio, se levantó del sillón—. Ven conmigo. Veamos si estás preparado para esto.
Salieron de la oficina a una plazoleta apartada de la ciudad, cercana a la muralla. El alguacil lo condujo a otra estructura, adosada al edificio de la oficina. En cuanto un vigilante abrió la puerta metálica de rejas que daba acceso al interior, accedieron a un tramo de escaleras iluminado por antorchas que descendía varios metros bajo el nivel del suelo.
—¿Los calabozos, señor?
—Así es. Debes estar preparado para afrontar todo lo que te aguarda en este trabajo.
El muchacho estaba intrigado a la par que confuso. Una vez terminaron de bajar escalones,