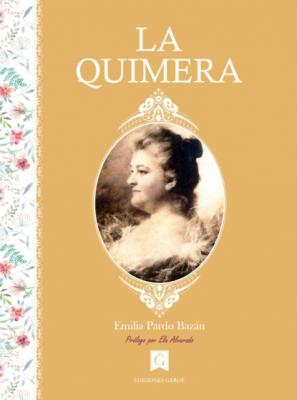La quimera. Emilia Pardo Bazán
Читать онлайн.| Название | La quimera |
|---|---|
| Автор произведения | Emilia Pardo Bazán |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | Trilogía triunfo, amor y muerte |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788412124804 |
Cuando entregó, para solicitar una entrevista con «la señora», la carta de presentación del doctor Moragas, notó despechado un encogimiento que le enfriaba las manos y le enronquecía la voz. Con lúcida fidelidad recordaba que en Marineda, antes de pensar en emigrar a la Argentina, todavía adolescente, entre colegiales, había dibujado una caricatura insultante de aquella mujer, en quien deseaba ahora encontrar eficaz auxilio. Angustiado, volvió a ver el mugriento pupitre del colegio, los trazos de lápiz sobre el papel; oyó las risas… ¿Dónde pararía la caricatura? ¿Tendría noticia de ella la célebre compositora? ¿Si le recibiría con desdén o con repulsa severísima?
La aprensión de Silvio creció al dejarle solo el criado en una sala baja, amueblada de caoba y cretona, cubiertas las paredes de retratos viejos, bituminosos. En un ángulo aparecía el piano, resguardado de la humedad por una manta de seda rameada y entretelada. Los objetos ejercían sobre Silvio sugestión profunda; la sencilla sala, el instrumento confidente de la inspiración artística, le impresionaron. Prestó oído: creía escuchar pasos, taconeo, roce de faldas, y repitió en sus adentros: «Este es un momento muy solemne… Tal vez decide mi porvenir… Entran». Entraba, sí, un singularísimo perrillo, ladrando aguda y hostilmente; su extrañeza atrajo a Silvio, le distrajo. El chucho parecía uno de esos asiáticos monstruos de bronce que guardan las puertas de los santuarios japoneses. La idea de tomar un apunte se apoderó de Silvio; y ya buscaba su lápiz y su diminuto álbum, cuando, al volverse, vio a una dama que le saludaba y le ofrecía asiento.
La reconoció. Apenas cambiada por los años transcurridos, era la baronesa de Dumbría, madre de la compositora.
—Tal vez sea difícil, al menos en algún tiempo, que pueda usted retratar a mi hija —declaró, leída la carta que servía de presentación a Silvio—. Minia anda siempre escasísima de tiempo, y… además… La verdad: tantos retratos la han hecho, y tan medianos todos… que siente aversión hacia los retratos. En fin, vamos a ver… La diré… Aguarde usted aquí.
Se alejó la baronesa. Silvio, entre tanto, descorazonado, apuntó en dos de sus actitudes extrañas al asiático monstruo. Al cuarto de hora, otra vez pasos, y la baronesa expansiva, triunfante.
—Minia dice que aquí dispone de algunos ratos libres, y que si usted tiene tanto empeño y cree que eso le puede ser útil, por su parte, con mucho gusto. Pero es aquí, fíjese usted bien: en Madrid, Minia no tiene un instante… ¿A ver ese dibujo? ¿Es Taikun?
—¿Es japonés, señora? —preguntó a su vez Silvio, algo animado ya, respirando mejor.
—Japonés… e inglés. Vino preñada su madre a bordo; parió en Gibraltar… ¡Qué gracioso el dibujito! Y ¡qué aprisa!
El efímero elogio dilató más el pecho de Silvio; se colorearon un poco sus mejillas mates, rasuradas de una barba leve.
—En ese caso, señora baronesa, ¿qué día y a qué hora he de volver para la primera sesión? No molestaré mucho; a falta de otro mérito, tengo la mano ligera…
—¿Volver? Se quedará usted aquí… ¿Había usted de estar haciendo viajes a Marineda o a Brigos? ¡No faltaba más! Voy a disponer que le preparen habitación. Las torres son bastante grandes… ¿Ha traído usted papel y lápices? Caballete lo tenemos aquí.
—Proyectaba traerlo todo mañana de Brigos. Es mejor que me vaya y vuelva con los trastos; ¿no le parece a usted?
—Nada de eso. ¿Tiene usted el hormiguillo? Un propio a Brigos al instante. La distancia es una bicoca. ¿No ha venido usted a pie?
—Pondré dos letras entonces, señora, ya que tan buenas son ustedes, a la hija de mi tutor, Lucía Moleque, a fin de que entregue mi caja, mi blusa, los rollos de papel…
—Eso es. Que le envíen lo preciso. Venga usted por aquí a mi escritorio… ¿Ha almorzado usted? ¿Quiere refrescar? ¿Cerveza?
El corto día de otoño expiraba cuando el propio regresó de Brigos. Hasta las primeras horas de la tarde del siguiente, no se empezó el retrato al pastel. Silvio, no obstante, no había perdido la noche anterior. A la luz artificial, sobre la maciza mesa de caoba de la sala había bocetado ligeramente, a la pluma, la cabeza vigorosa, de incorrectas facciones, de Minia Dumbría. Libre ya de aprensiones pueriles, jugó con la figura de la compositora, de la cual se estaba apoderando en una caricatura humorística y respetuosa, de extraordinaria semejanza. Diseñó también otra vez a Taikun, y a las once, cuando se retiró a su cuarto, notó que se encontraba en Alborada como si hubiese pasado allí la vida entera.
Los preparativos, la colocación del modelo, se discutieron a la mesa, a la hora de almorzar. Era preciso graduar la luz por medio de cortinajes; y al plantearse la cuestión del traje, Minia contestó que no tenía en Alborada ningún cuerpo escotado.
—Lo improvisaremos —añadió—. De cualquier manera.
Sencillamente recogido el pelo, rodeados los hombros de una nube de tul blanco sujeta con cintas anchas color de mar, posó resignada la compositora. Suponía que el retrato iba a salir desastroso.
Silvio disponía febrilmente sus lápices de pastelista ante el pliego de papel grisáceo fijo en el tablero con doradas chinches. La prolongada blusa de dril le daba semejanza con un obrero. Guiñó las pupilas, frunció el ceño, contrajo la frente, registrando en el modelo con avidez líneas y colores, y valiéndose de las yemas de los dedos mucho más que de los lápices, principió sin delinear, aplicando ligeras manchas. Dijérase que era la nebulosa de una cabeza y un busto lo que nacía, vago y fino sobre el muerto fondo cenizoso.
Minia no fijaba la vista, ni aun por curiosidad, en el trabajo del pintor. Sus ojos de miope descansaban en el familiar paisaje que encuadraba la ventana. La cañada suave, el bosque de castaños, la espesura de pinos, las tierras de labor segadas, todo tostado y realzado con oros rojos por la mano artística del otoño, y a lo lejos el trozo de ría como fragmento de rota luna de espejo, entraban una vez más por su retina en el alma, y la adormecían con sorbos de beleño calmante. El oleaje de notas musicales que en ella se agitaba, aplacábase ante la naturaleza. Y eran los únicos instantes en que Minia reposaba algo; no percibía la música como tensión y esfuerzo de facultades, sino que la sentía como un río fresco, como baño de dulzura, y repetía mentalmente versos de Fray Luis.
«El aire se serena…
¡Oh desmayo dichoso!
¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido!»
Llegó a prescindir enteramente de que la retrataran, porque la idea del retrato más bien era desagradable; de un modo mecánico, conservaba, sin embargo, la pose. La voz de Silvio la restituyó a la tierra.
—¡Qué expresión tan bonita, señora! ¿Quiere usted mirar un momento?
Ya la nebulosa iba concretándose. Surgían la cabeza, los hombros blancos. Sonrió la compositora…
—Veo que me hace usted favor. Lo apruebo. Siempre hay que proceder así cuando se retratan mujeres.
Como si le hubiesen pinchado en el punto sensible, saltó Silvio en un impulso de los que no sabía reprimir, desatándose a hablar, emocionado, nervioso.
—¡Pues si ese es mi delito, señora! ¡Mi delito! Usted de seguro comprende… Yo hermoseo a cuantas pinto: a usted, proporcionalmente, no la favorezco casi. Se me figura que así la respeto más. ¡La doy a usted toda su edad, su corpulencia, y su misma expresión, la misma! Suavizo un poco las líneas.
—¡Falta hace! —interrumpió Minia festivamente—. No sé qué alfarero me amasaría la cara; escultor no pudo ser.
—¡Bah! ¡Las líneas! —continuó Silvio—. Corregir líneas, corregir tonos del cutis, hacer de lo ajado lo suavemente pálido y de las remolachas rosas… eso, cualquiera sabe. Más