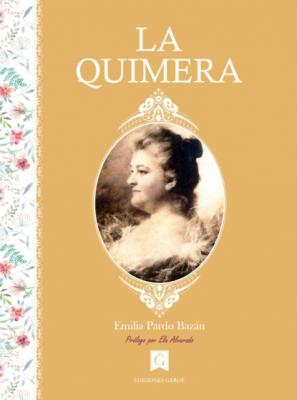La quimera. Emilia Pardo Bazán
Читать онлайн.| Название | La quimera |
|---|---|
| Автор произведения | Emilia Pardo Bazán |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | Trilogía triunfo, amor y muerte |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788412124804 |
—Las palomas —calculó Silvio— de seguro acostumbran beber en este pilón, y las estorbo. Me apartaré para que no tengan recelo.
Se desvió. Era exacto. Apenas las aves vieron franco el camino, se precipitaron, se atropellaron al borde del pillón semicircular, riñendo a picotazos por la vez, como las aguadoras en las fuentes públicas. El pintor, abandonado el libro, sacó su carterita y su lápiz y apuntó el rebullicio de las aves, el pilón sobre el cual se erguían esbeltas y lanceoladas, semejantes a plantas de mayólica, las lustrosas hojas y las flores duras y tersas de los arum o cartuchos. Encontrábase en lo mejor del apunte cuando llegó la baronesa.
—Hoy no se va usted: el tiempo está inseguro; a lo mejor cae otro chaparrón.
—Baronesa, ya abuso de su hospitalidad; mejor sería irme ahora, aprovechando la mañana.
—¿Sin almorzar? ¿Está usted en sí? En Alborada no es costumbre despachar a la gente con el estómago vacío. Pero ¿qué prisa tiene?
—¡Si al menos me utilizara usted para algo! ¿Quiere permitirme que la retrate? Ha quedado un pedazo de papel, y lápices no faltan.
—¡Bah! Descanse; no se ocupe en retratar viejas… y al pastel mucho menos. Ya me retratará usted otra vez, si Dios quiere. Porque se me figura que, vuele adonde vuele, ha de recaer aquí, aunque sea sin ganas.
—Ganas sobrarían; pero aún más de irme lejos, hacia donde encuentre lo que tanta falta me hace. ¡Tengo que trabajar mucho!
—Para esa vida de trabajo, salud, salud y salud es lo que conviene. Quédese usted aquí hasta que nos vayamos a Madrid; duerma, coma y engorde. Hoy le daré pimientos fritos, que le gustan, y empanada de robaliza, ¿se entera? Y muy rica que estará, si la amasan con manteca fresca, como he dispuesto.
—Lo que me gusta —declaró Silvio riendo de complacencia— es la cordial franqueza que encuentro aquí. ¿Son así las señoras en Madrid? ¿Cómo son?
—¡Qué sé yo! ¡Las hay de mil maneras! En fin, no sea usted tonto, y píntelas a todas muy guapas. Así ganará usted dinero; ¡el dinero es tan indispensable!
—¿Usted cree, baronesa, que me saldrán retratos en Madrid?
—Todo será que las señoronas se den unas a otras el santo y seña y que usted las saque preciosas. Esos retratos de la escuela moderna, exagerando la fealdad y con chafarrinones azules y verdes en la cara, vamos, ¡no concibo cómo hay quien se gaste una peseta en ellos! ¡Para verse más horroroso de lo que uno es! Figúrese: la gente se muere; al cabo de algunos años, nadie se acuerda ya de cómo era nadie; y siempre un retrato bonito…
—¡Ay! ¡Si comprendiese usted cómo me carga lo bonito, señora!
—¿Cómo? Pues no es usted especialista en…
—¿En mentiras?… Ya le dije a su hija de usted…
—¡Ah! Mi hija… ¡Le aconseja a usted mal, de seguro! ¡Es tan novelera aquella cabeza! De fijo no le predica para que en primer término se gane el dinerito…
—No por cierto… —repuso riendo otra vez el pintor—. No es eso lo que me predica. A mí tampoco el interés, así, descarnadamente, como interés, me arrastra. No voy para millonario. Quisiera ganar, a ver si junto para estudiar en Francia, en Inglaterra, donde se pinta… en gordo. Tengo necesidades; pero al mismo tiempo sé pasarlo mal, y hasta ayunar…
—¡Ayunar! ¡Eso es locura! Lo primero, la buena comida.
—¡Si viese usted qué poco me dura un duro! —continuó Silvio con indolencia indiferente—. Ahora venderé unas finquillas…
—¡Vender! —clamó la baronesa, horripilada—. ¡Por Dios, conserve usted lo que haya heredado, poco o mucho! Su madre tenía alguna renta. Casitas…
—¡Pch! Casi no recojo un céntimo de ellas. Entre reparos, contribuciones, administración… En fin, para que no ponga usted esa cara tan asustada, conservaré una casa, muy pequeña, en Zais, donde mi padre pasaba los veranos. Tiene su huerto, ¡vaya! y agua, y tres perales… Si algún día me hago célebre y opulento (dos bicocas), ahí me vendré a disfrutar. Su hija de usted dice que si he de acabar retirándome a Zais, que empiece por el final y me ahorraré un mundo de penas. ¡Tal vez!
—¡Sí, sí, tal vez estoy en lo firme! —exclamó Minia, apareciendo precedida de Votán, el corpulento danés—. ¡Votán, al agua, pícaro! —mandó imperiosamente. El perro ladró de entusiasmo, tomó vuelo, y se oyó el chapoteo de su zambullida en el estanque—. ¿Pues quién lo duda? ¿No espera usted en Zais tranquilidad y reposo? Cóbrese usted adelantado. Ninguna cosa buena debemos aplazar: nos la podría escamotear el destino. No, no; por si acaso… ¡Eh! ¡Votán! ¿Qué es eso de querer salir? Quietecito en el agua. Así; ¡guapo perro!
—¡Qué afán de desalentar a la gente! —exclamó la baronesa.
—¿Desalentar? Sí; ¡cualquiera desalienta a cualquiera! No vaticinamos para desalentar; se habla, como se grita cuando se recibe un golpe: es involuntario. ¡Afuera, Votán! Basta de baño, buen mozo… Y a sacudirte lejos, ¿eh? lejitos, que nos rocías. ¡Allá, allá! Oiga usted, haragán de artista, ¿no quería ilustrarme hoy un plato al humo?, ¿hacerme una caricatura?
—Con la cabeza enorme y los pies invisibles —respondió Silvio—. En cambio, me interpretará usted al piano una de sus Sinfonías campestres.
Silvio, recostado en el sillón, entornados los párpados, se encontraba todavía bajo el conjuro de la música, mejor dicho, de las músicas interiores que una combinación de sonidos evoca. La compositora, sin alardes de virtuosismo, sin descoyuntar las notas ni obligarlas al paso al través de aros ni al salto mortal; sencillamente, de corazón, acababa de derramar en las ondas del aire, temblantes aún, el aroma rústico de la tierra germinatriz. Silvio había percibido el olor húmedo de las fragas, después de que la lluvia las viste con una capa de hongos de terciopelo castaño y fulvo; el de los saúcos en floración, equívoco, extraño; el de las agridulces fresillas silvestres: el de la recién guadañada hierba; el de las colmenas, que reúne el deleite de la miel al misticismo del cirio; el de madera apolillada, caduca, que se exhala de los viejos Pazos; el del humo que envuelve a las casuchas sin chimenea en túnica de gasa gris; el del mosto nuevo, que emberrenchina; el del rancio Borde, que conforta; y, dominando a todos, hercúleo, bravío, el del mar de Cantabria, sal, yodo, fósforo, vitalidad disuelta en la respiración, y también nostalgia, la melancolía de las playas y las costas; sentimiento de penumbras, inquietud de las razas antiguas superiores y decadentes… Y Silvio escuchaba la cavernosa risa de Poseidón, agrandada hasta el bramido al retorcerse en las volutas de la caracola, y recordaba estrofas de Heine, la Pregunta del mar del Norte: «Explicadme el arcano…».
A lo lejos, en la paz de la tarde, el chirrido de un carro de bueyes penetró por la ventana abierta; a distancia no es inarmónica la queja interminable del eje sin ensebar. Silvio creyó que oía tan familiar ruido por primera vez, y lo escuchó con alma, con sentimiento, asociándolo a la música. Su imaginación se pobló de imágenes conocidas que, en aquel momento, eran rudimentos de arte; vio labriegos y labriegas de duras piernas desnudas, arrancando del pardo terruño la patata; javanes sudorosos, dejando caer el mallo sobre la extendida mies, viejas rugosas, a frunces, como manzanas tabardillas, rezuqueando o pidiendo limosna; vio en el playal a los pescadores, negruzcos de cuello y cara, blancos de espalda y pecho, jalando del bou, que, como bolsa rellena de monedas de plata, quiere reventar al peso argentado de la sardina… Un transporte,