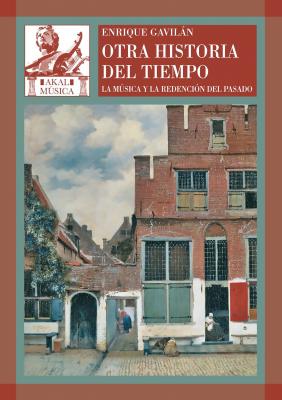Otra historia del tiempo. Enrique Gavilán Domínguez
Читать онлайн.| Название | Otra historia del tiempo |
|---|---|
| Автор произведения | Enrique Gavilán Domínguez |
| Жанр | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Серия | Música |
| Издательство | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788446036432 |
He tenido muchas más dificultades para elegir las otras músicas del siglo XX que adoptan como tema el tiempo. Hay muchas y muy tentadoras. En principio había pensado en los Gurre Lieder, La historia del soldado, Lulú, El cuarteto para el fin del tiempo, 4’33’’, Prometeo de Nono y Die Soldaten o el Réquiem de Bernd Alois Zimmermann. Ésta era una selección final después de considerar a otros autores (Webern, Boulez, Stockhausen, Scelsi, etcétera). Sin embargo, incluso reducida a esas siete obras (aparte de la Sinfonía de Berio), aquello era excesivo y, si quería ir más allá de un puñado de generalidades, era necesario elegir sólo dos o tres obras, ¿pero con qué criterio? Surgió entonces otra idea que permitía cubrir un frente interesante, las relaciones entre música y literatura, y el modo en que el tiempo circula por esas relaciones.
Los Cuartetos de T. S. Eliot imitan con rigor una forma musical para hablar sobre el tiempo. Su análisis permitía compararlos con cuartetos reales en cuyo centro estuviera también el tiempo. Pero nuevamente había mucho donde elegir (siempre Messiaen, pero también Cage, Webern, Scelsi, Feldman, Berg o Nono). Esta vez fue más sencillo reducir la selección: el cuarteto de Luigi Nono Fragmente –Stille, An Diotima presentaba el caso inverso, un cuarteto concebido a partir de poemas– por otra parte, una de las obras más ricas, enigmáticas y subyugadoras de la historia de un género tan extraordinario como el cuarteto de cuerdas, cuya serie de obras maestras quizás sea uno de los argumentos más sólidos para justificar el azar que dio lugar a la aparición de vida inteligente en un pequeño planeta del sistema solar.
Con el título Otra historia del tiempo el énfasis se ponía en Otra. Deliberadamente rehuía la posibilidad de dar a este trabajo forma de historia, es decir, dibujar una continuidad entre los diferentes momentos que lo constituían. Por muy abierto que hubiese sido el enfoque, el resultado habría sido engañoso. Prefería presentar cada capítulo como unidad discreta, con excepción de los dos últimos, concebidos como polos de cierta simetría. Incluso en aquellos casos en que reaparecían temas, términos o argumentos, se trataba a veces de una falsa continuidad. La exposición se presentaba así como un reducido archipiélago de temas, problemas y conflictos desarrollados en torno a la música, unas veces en torno a una música real, otras en torno a una música puramente ficticia.
He suprimido eslabones, me he detenido caprichosamente en otros, pero al final me doy cuenta de que no he conseguido mi propósito. Por debajo de este «archipiélago» se dibuja una historia. En última instancia los fragmentos no consiguen esconder el trayecto. Una y otra vez aparecen sus continuidades, incluso el papel carismático de algunos grandes personajes. Quizás sea una historia poco teleológica, o teleológica sólo a ratos (el camino que va de Wackenroder a Wagner pasando por Hoffmann y Schopenhauer), pero «no hay escapatoria de la forma». No es fácil construir una historia otra como conjunto de fragmentos dispersos, pero desde luego es casi imposible conseguirlo en un libro que no renuncie a explicar el pasado y que perciba en él una secuencia.
Quiero cerrar este prólogo dando las gracias a todos los que me han ayudado. En primer lugar, a José Carlos Bermejo. Sin él, este libro simplemente no existiría, pues suya fue la idea. Incluso tuvo la amabilidad de invitarme a Santiago para que expusiera allí una parte del capítulo sobre Lévi-Strauss. Espero que ese peregrinaje a Compostela en el momento preciso del solsticio sea un signo que ilumine el texto.
Aurelio Rodríguez y Jesús Rodríguez Velasco, a quienes tanto debo, me han hecho valiosas sugerencias sobre el segundo capítulo. Gracias a los dos. Otros amigos me han ayudado con su fe, con su afecto y con su empuje: Joan, Pedro, Javier, José, Mayaya, Víctor, Keko, Gustavo… A todos ellos les doy las gracias también desde estas páginas. Espero que este libro se convierta en un lazo más de complicidad entre nosotros.
Gracias sobre todo a Rosa: sin S´akti S´iva es un cadáver.
Valladolid, septiembre de 2006.
[1] L. Cernuda, Estudios sobre poesía española contemporánea, Madrid, 1975, p. 88, nota. Cernuda cita a Massignon, quien, a su vez, habría tomado el texto de un místico musulmán.
[2] «… ein verweilendes Sich-Losreißen vom Zwangszusammenhang der gewöhnlichen Zeit»; A. Wellmer, «Die Zeit, die Sprache und die Kunst», en R. Klein et al. (eds.), Musik in der Zeit – Zeit in der Musik, Göttingen, 2002, p. 43.
[3] «… ein eigentümlicher Modus der Gegenwart, nämlich eine Gegenwart, die gleichsam ganz gegenwärtig geworden ist dadurch, daß sie aus dem geschichtlichen Kontinuum von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herausgesprengt und daher ganz bei sich selbst ist»; M. Theunissen, «Freiheit von der Zeit. Ästhetisches Anschauen als Verweilen», Negative Theologie der Zeit, Fráncfort, 1991, p. 288.
[4] «Zeit ist kein Gegenstand, der vorhanden ist, sondern ein Bereich, welcher nur im Prozeß des Interpretierens erfahren wird»; R. Klein, «Thesen zum Verhältnis von Musik und Zeit», en R. Klein et al. (eds.), Musik in der Zeit – Zeit in der Musik, Göttingen, 2002, p. 65.
[5] V. S. Bann, Romanticism and the Rise of History, Nueva York, 1995.
[6] «Beethovens Musik ist die Hegelsche Philosophie: sie ist aber zugleich wahrer als diese, d.h. es steckt in ihr die Überzeugung, daß die Selbstreproduktion der Gesellschaft als einer identischen nicht genug, ja daß sie falsch ist»; Th.W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, Fráncfort, 2004, p. 36 [ed. cast.: Beethoven, Filosofía de la música, Madrid, Akal, 2003].
[7] R. Klein, op. cit., p. 58.
[8] «… man sich in ihm in einem bestimmten Sinn zugleich in- und außerhalb des eigenen lebenszeitlichen Horizontes befindet…»; «Musik hören ist wie: über diesen blinden Fleck hinausgelangen und dennoch in ihm bleiben…», «Die Intensität des musikalischen Augenblicks liegt gerade darin begründet, daß er nicht in der Unmittelbarkeit seines Vollzugs aufgeht, sondern diesen wie immer auch thematisiert, ihn gleichsam ins Visier nimmt wie ein Ethnologe die eigene Heimat. Musik hören heißt Vergänglichkeit im Rausch erfahren und doch zugleich nicht ganz dabeisein, das eigene zeitliche Leben wahrnehmen wie mit einem “ewigen” als Gegenüber oder Kontrastfolie…»; R. Klein, op. cit., pp. 98 y 100-101.