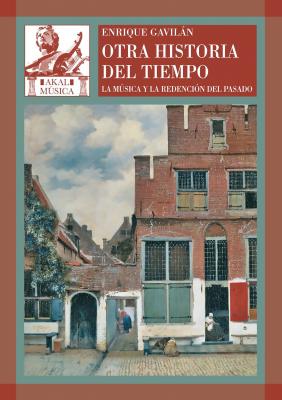Otra historia del tiempo. Enrique Gavilán Domínguez
Читать онлайн.| Название | Otra historia del tiempo |
|---|---|
| Автор произведения | Enrique Gavilán Domínguez |
| Жанр | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Серия | Música |
| Издательство | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788446036432 |
Algo tan complejo como el movimiento romántico no puede explicarse de forma simplista, ni tampoco un aspecto tan enrevesado como el papel que iba a atribuir a la música. No obstante, su revalorización radical está asociada precisamente a una nueva percepción del tiempo. Como consecuencia de la Revolución francesa y, sobre todo, de la extensión del capitalismo, el tiempo se experimentará con una intensidad desconocida. La Revolución acaba con una visión orgánica y estática del mundo; la relación con la tradición pierde definitivamente la vieja firmeza. De esa transformación surgirá una nuevo interés por el pasado, un interés que convertirá el XIX en el siglo de la historia[5]. De una forma menos visible, pero seguramente más devastadora, la extensión del capitalismo, el dominio sin restricciones de la mercancía, cuyo valor deriva del tiempo necesario para producirla, hace sentir de modo casi universal el tiempo como un poder nuevo y misterioso ante el que sólo el arte parece ofrecer refugio. De ahí extrae su energía la música de Beethoven; según Adorno, la más perfecta racionalización del material musical y al mismo tiempo la confrontación más extraordinaria con el tiempo, hasta convertirla en equivalente de la filosofía de Hegel, pero más verdadera[6].
Hoy en día parece difícil plantearse una teoría sobre la música que no introduzca el tiempo como dimensión crucial. Aunque el tiempo tenga un papel esencial en otras artes, como el teatro o la danza, en ninguna tiene una presencia tan determinante como en la música, pero quizás tampoco haya otra en la que las relaciones resulten tan complejas. «Todo el mundo está de acuerdo en que uno se acerca más a la verdad in musicis si menciona la categoría tiempo, pero casi nadie puede decir propiamente por qué ni en qué sentido»[7].
La experiencia del tiempo alcanza tal intensidad en la música porque como en ningún otro arte consigue producir la sensación simultánea de estar dentro y fuera[8]. Ese efecto deriva de la dualidad del tiempo: el tiempo del reloj y el que crea la lógica de la música. La interacción del tiempo musical y el tiempo real trastorna éste durante la escucha, y la música puede llegar a experimentarse como liberación, anulación o transfiguración del tiempo.
En general, cuando se habla de la música como «arte del tiempo», o cuando se le atribuye la capacidad prodigiosa de «liberar del tiempo», se piensa en el trastorno que se produce durante la escucha, pero en esa relación deben considerarse otros planos. En primer lugar, el de la composición, todo lo que encierra el concepto de material musical de Adorno, es decir, la relación que establece el artista con los elementos con los que compone, escalas, acordes, ritmos, géneros, instrumentos, etcétera. Se trata de materiales del pasado marcados por su historia; la nueva composición los actualiza y, al hacerlo, fija determinadas relaciones con la tradición, la comenta, la parodia, la trastorna.
El tiempo está también presente como distancia entre la composición y su interpretación, una distancia que en nuestra cultura rara vez es pequeña. Por el contrario, suele existir un llamativo salto temporal, que puede ser de siglos, entre la fecha de la composición y la de su ejecución[9]. El modo en que se aborda la interpretación implica una posición respecto al pasado, una idea del modo en que cada momento lo puede, o no, volver a hacer presente, su influencia como ejemplo, modelo, obstáculo, carga, etcétera.
Finalmente, la música puede aludir al pasado de otra forma, eligiéndolo como tema de la composición, algo que se relaciona con otro cambio asociado al romanticismo, la pasión historicista. A través de determinadas convenciones representativas, una composición puede hablar del pretérito, homenajear a una figura desaparecida, etcétera. Esa posibilidad se asocia a la discutida capacidad representativa de la música. En la forma más evidente, como acompañamiento de un texto (desde una balada a una ópera de tema histórico), pero también con otro tipo de alusiones que van desde la más sencilla de las onomatopeyas (del tipo de los cañonazos al final de la Obertura 1812 de Chaikovski) hasta las más refinadas alusiones sonoras. El pasado puede aparecer así como objeto de homenaje, alusión irónica, etcétera, subrayando la continuidad o la insalvable distancia con el presente.
Estas relaciones externas con el tiempo no son una prerrogativa de la música; se trata de algo común a la poesía, el teatro, la pintura, etcétera. Lo que ha llevado a calificar a la música como arte del tiempo por excelencia es la relación interna, la que surge cuando la música suena, no la relación que pueda existir con los elementos del pasado que afloran en la partitura, comunes a toda actividad artística. Sin embargo, las capacidades de la música para trastornar la percepción del tiempo pueden afectar a las otras relaciones (externas), de un modo que diferencia su tratamiento del que se da en otras artes.
La música puede hacer todo esto de una forma única. Puede abordar con la misma efectividad las cuestiones más abstractas y las evocaciones más concretas, conservando siempre un área de ambigüedad que no disminuye su poder de alusión, sin caer en lo discursivo.
Tal como señala Adorno, la confrontación con el tiempo constituye la base de la grandeza de toda música desde Bach. Sin embargo, el siglo XX presenta una novedad: en ocasiones, esa confrontación con el tiempo se plantea de forma explícita; en otras palabras, no sólo como una práctica constructiva, sino como una teoría. No se trata de una tesis o un conjunto de tesis sobre el tiempo que preceda, acompañe o explique el trabajo compositivo, sino de una teoría construida en la música. La disolución de los principios que habían regido la composición, la posibilidad de construir lenguajes nuevos, a partir de las necesidades expresivas concretas de una obra, abría posibilidades desconocidas en el cuestionamiento de las relaciones entre la música y el tiempo, o dicho de forma más exacta, el modo en que el tiempo se constituye en la música. En algunas obras del siglo XX, y no de las menos importantes (composiciones de Zimmermann, Stockhausen, Messiaen, Nono, Cage, Ligeti, Gubaidulina y un larguísimo etcétera), se lleva a cabo una teorización sobre el tiempo en la música.
Aunque Adorno sitúa en Bach, a mi juicio con razón, el inicio de la confrontación con el tiempo, como eje de la gran música, la conciencia teórica de ese conflicto se despierta mucho más tarde. En el primer capítulo trato ese giro, obra del romanticismo. La exposición se centra principalmente en tres autores: Wackenroder, Schopenhauer y Wagner. Wackenroder presenta la música por primera vez como suspensión del tormento que produce la «rueda del tiempo». Schopenhauer sistematizará esa visión. Sin embargo, el personaje clave del capítulo es Wagner, no sólo por la importancia de las diferentes facetas de su obra, o incluso de su irradiación como símbolo en el que se proyectan esas ideas, sino porque en sus dramas se desarrolla la más interesante y lograda experimentación de su siglo con los efectos de la música sobre el tiempo. Esa característica está además en el origen de la reflexión de Claude Lévi-Strauss, que ocupará el tercer capítulo.
No creo que en el pasado siglo exista un pensador que haya escrito sobre música con más pasión, más originalidad y con mayor poder de sugerencia que Theodor Adorno. Pero además el tiempo ocupa el centro de su estética musical. Sin Adorno este libro sería inconcebible. Quizás la admiración que siento por su obra ha hecho que en ese capítulo me haya esforzado ante todo por hacer más accesibles sus ideas, y que, para conseguirlo, haya adoptado un tono más dependiente de su objeto que en el resto del libro. Eso no significa que suscriba todos los juicios de Adorno, pero, dadas las dificultades de la tarea, me ha parecido preferible sacrificar los matices a la claridad. Tampoco eso significa que ese capítulo sea menos personal; como un lector perspicaz advertirá, quizás, por debajo de las apariencias, ocurra lo contrario.
La exposición más convincente sobre las paradojas de la música y el tiempo no se encuentra en ningún libro de estética, filosofía o teoría musical, sino en un minucioso trabajo de antropología