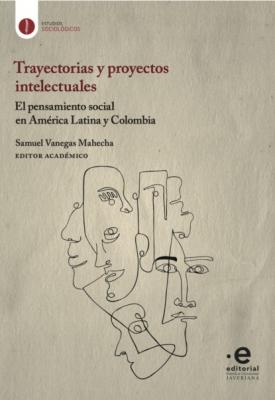Trayectorias y proyectos intelectuales. Jaime Eduardo Jaramillo Jiménez
Читать онлайн.| Название | Trayectorias y proyectos intelectuales |
|---|---|
| Автор произведения | Jaime Eduardo Jaramillo Jiménez |
| Жанр | Социология |
| Серия | Taller y oficio de la Historia |
| Издательство | Социология |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9789587815795 |
I
Quienes reflexionan sobre la formación de las ciencias sociales en América Latina suelen concentrar sus esfuerzos en reconstruir su proceso de profesionalización, entendiéndolo como condición social sin la cual no sería posible la aparición de la investigación teórico-empírica. Bajo tal entendido, el surgimiento de científicos sociales profesionales se relaciona frecuentemente con la recepción de técnicas metodológicas renovadas, la formulación de marcos cognoscitivos innovadores y el remplazo de un intelectual amateur por un investigador con vocación empírica. De ahí, también, que la historiografía y la sociología de las ideas tradicionales se centren en comentar las diferencias teóricas entre los “viejos” y los “nuevos” paradigmas, en elaborar alguna paráfrasis de sus principales conceptos y aplicaciones, y en dar por sentado el cambio en términos de un progreso científico evidente en la transición del metafísico al investigador. Desde esta perspectiva, las primeras generaciones de científicos sociales que se asumieron como tales en América Latina tomaron dos posturas frente a lo producido en la región hasta mediados del siglo XX: o bien tendieron a ignorarlo porque lo consideraron meras especulaciones sin ningún rigor científico, o bien lo entendieron como simples ensayos que, a lo sumo, reflejaban puntos de vista parcializados, propios de la posición política de sus autores.
Los artículos que componen la primera parte de este volumen se apartan de las visiones mencionadas. Desde la mirada que los orienta, los diagnósticos elaborados por las primeras generaciones de pensadores sociales no contienen simplemente puntos de vista subjetivos, ni son tan solo la expresión de intereses de grupos particulares. Son también el producto de un genuino esfuerzo de estos hombres de letras por asimilar y entender la realidad que tenían ante sí. De acuerdo con una manera de ver que en las últimas tres décadas ha sido impulsada por las reflexiones de la crítica literaria sobre el ensayo como género (Weinberg, 2010), si hay un espacio crucial para la construcción de una consciencia cultural propia, un lugar decisivo para la producción, la resignificación y articulación colectiva de ideas en el curso del desarrollo de sociedades latinoamericanas, sería la labor ensayística de sus pensadores. En la perspectiva de quienes se ocupan en este libro de explorar sus obras, no se trata solamente de una manifestación de autenticidad cultural, de un espacio de goce estético o de confrontación ética, ni la elaboración literaria de una circunstancia espaciotemporal específica, sino de un espacio de reflexión clave para entender el desarrollo de la ciencia social en la región. No porque con ello se ponga de presente un modo idiosincrásico de producir conocimiento, sino porque se parte de la base de que, independientemente del espacio geográfico de elaboración, las ciencias sociales han encontrado en el ensayo un recurso natural de trabajo.
La reflexión sobre obras de ensayistas de la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica se realiza con el objetivo de explicitar su visión de mundo en línea de reconstruir cómo se apropiaron de su presente histórico y caracterizar las composiciones explicativas a través de las cuales entendieron la dinámica del orden histórico social. En el estudio comparado de los diagnósticos sociales elaborados por los pensadores sociales es posible tener un acceso a la manera a través de la cual los individuos de su tiempo percibían el mundo, sin anteponer las proyecciones del propio investigador. Además de ofrecer elementos para situar estos proyectos intelectuales en perspectiva sociohistórica y entender, por esa vía, las condiciones de validez y sentido para sus autores y su tiempo, hay un esfuerzo por poner de presente la forma en que se sitúan en el curso del cambio a largo plazo del pensamiento sobre lo social y por mostrar los contornos de un legado para las ciencias sociales.
En su trabajo, Samuel Vanegas Mahecha muestra cómo, más allá del carácter ideológico que pueda ponerse de presente en las elaboraciones intelectuales de los ensayistas, sus obras pueden ser leídas en función de los problemas del cambio de las estructuras del pensamiento humano en el largo plazo. El problema sociológico de la concepción de lo humano como proceso de construcción de largo plazo, que tiene como punto de inflexión el incremento de la conciencia de esa constructividad, es la clave desde la que se examina el sentido y la contribución del Ariel, de José Enrique Rodo, en el curso del desarrollo del pensamiento social en Latinoamérica. Para dejar en claro que no se trata de un incremento constatable como totalidad en el plano de alguna conciencia individual, se muestra cómo dicha línea de cambio en la lógica del pensamiento puede reconocerse en obras de otros ensayistas sociales como José Carlos Mariátegui, Fernando Ortiz y Gilberto Freyre, situados todos en un horizonte común de problemas, definidos por la situación histórica, más o menos semejante, de sus respectivas sociedades nacionales en el seno del proceso social latinoamericano durante las primeras décadas del siglo XX.
Los otros dos artículos que dan cuerpo a la primera sección del libro son los de Sebastián Cristancho, enfocado en la comprensión de la trayectoria intelectual de José Carlos Mariátegui, y el de Adrián Celentano, referido al desarrollo y al impacto intelectual y político del concepto de transculturación de Fernando Ortiz en el ámbito cubano. En el primer trabajo, el problema central es la comprensión de la evolución intelectual del autor de los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, descrita como un proceso de apropiación situada y de resignificación del marxismo que, en función del compromiso de dar cuenta de la singularidad del proceso social peruano y como expresión del particular desarrollo del capitalismo en la región, desemboca en la formulación de una visión original del proceso histórico-social. El segundo ensayo aborda un problema que define la histórica preocupación latinoamericana por su identidad, la discusión en torno al aporte de la cultura europea y las culturas autóctonas en la configuración de las sociedades del subcontinente y su papel en el porvenir humano. En este marco, al dar cuenta del impacto que tuvo en el ámbito intelectual cubano, indica cómo el concepto de transculturación desata una controversia sobre la lógica del intercambio cultural que se convierte en una vía que posibilita acceder a una comprensión renovada y, sobre todo, más compleja del cambio social y del proceso humano, si se la compara con aquella basada en la noción de aculturación. Por esa ruta es posible soslayar tanto el fatalismo como el esencialismo a la hora de pensar la historia y el destino de América Latina y de sus respectivas naciones.
II
Al lado de aquella lectura que funda el canon de cientificidad para las ciencias sociales de la región a partir de los años cincuenta se ubica la hipótesis ampliamente difundida de que la profesionalización de las ciencias sociales fue provocada por la difusión de una ideología modernizadora, cuyos orígenes se encuentran ligados al interés geopolítico de las élites europeas y norteamericanas y al desarraigo de una élite cultural. Poca atención se le presta en esta perspectiva a la labor de los primeros profesionales como configuradores de un nuevo campo de indagación cognoscitivo. Los intelectuales latinoamericanos son, bajo tal modelo explicativo, receptores entusiastas de modelos teóricos o métodos de investigación extranjeros.
La segunda parte del presente volumen cuestiona esta perspectiva a la luz de dos tipos de lectura. Cada una de ellas es presentada por dos artículos. Se trata, en primer lugar, de estudiar la configuración de la sociología profesional en Colombia y México a través de la trayectoria intelectual y política de dos figuras emblemáticas en la formación de los respectivos campos: Camilo Torres, estudiado por Jaime Eduardo Jaramillo, para el caso de Colombia, y Lucio Mendieta y Núñez, estudiado por Natanael Reséndiz Saucedo, para el caso de México. El objetivo es reconstruir la aparición del científico profesional, ligando sus escritos y proyectos académicos con los debates intelectuales y políticos y los procesos de cambio social dentro de los cuales sus obras cobran sentido. Esto implica no solamente la recapitulación de los esfuerzos cognoscitivos llevados a cabo en el ámbito académico; también presupone dar cuenta de una práctica, de una actividad cultural y política orientada a la elaboración de legitimaciones que muchas veces desbordan los límites intelectuales nacionales y dependen de la posibilidad de configurar