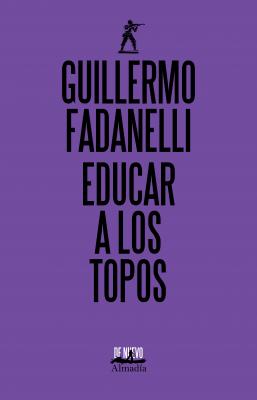Educar a los topos. Guillermo Fadanelli
Читать онлайн.| Название | Educar a los topos |
|---|---|
| Автор произведения | Guillermo Fadanelli |
| Жанр | Документальная литература |
| Серия | |
| Издательство | Документальная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9786078667550 |
He allí el discernimiento de un padre ansioso de que su hijo encarnara en un cómplice natural al que no debía explicársele nada. Qué caso tenía exponer en un pizarrón los pormenores de la hermandad masculina si desde que nacemos sabemos cómo son las mujeres. Desde que somos aire envenenado, polución, células, fetos conocemos los aromas de la entrepierna femenina porque justo desde ese agujero negro de contorno afelpado hemos sido arrojados a este mundo. Y ningún jabón, ni siquiera el jabón del perro agradecido, podrá atenuar ese olor de nuestra piel, de nuestra mente; es ésta la diferencia trascendental: nacemos con el olor de su sexo bamboleándose en los pasillos de nuestra mente. Y ponernos al resguardo de sus complicaciones metafísicas es el único recurso que tenemos para gobernar la estúpida marcha de las cosas. Según las avanzadas teorías de mi padre, su hijo no requería que nadie lo instruyera en los asuntos de la fraternidad masculina porque había nacido hombre y tendría forzosamente que comprender. Si no lo hacía era yo un idiota, un traicionero o un maricón, aunque cabía la posibilidad de que fuera las tres cosas al mismo tiempo.
Cómo me incomodaba escuchar la frase “Sabes bien cómo es tu madre”. ¿Por qué tendría yo que saberlo? Como si ella fuera una incómoda gotera que ni el mejor fontanero, ni siquiera el fontanero más borracho del rumbo ha logrado remediar, o una tormenta inesperada que llega para echarnos a perder los días de campo: ya sabes cómo son estos tiempos, nunca sabes cuándo la tormenta va a quebrar las ramas del alcornoque. Y aun cuando mi padre tuviera sus razones para pensar así, ¿de qué serviría reparar esa tubería si la casa estaba podrida desde sus cimientos? Tendríamos que acostumbrarnos a vivir con goteras por el resto de nuestros días.
A esa edad, once años, las palabras de mis padres resultaban capitales, pero sobre todo las de ella. Aquella mujer tenía más conocimientos de nosotros que cualquier otra persona en el mundo: era una experta. Al menos esto pensaba yo después de hacer una primitiva suma del tiempo que ambos pasaban al lado de sus hijos. Las sumas sencillas tienen el poder de aclarar cualquier embrollo, por complicado que sea. Dios también es una suma, lo escuché de labios de ella: “Dios es la suma de todos nosotros, más los lápices, los perros y todas las ramas que nacen de los árboles”. Y mi padre no podría escapar de ese destino: ser la suma de sus actos. El hombre desaparecía desde las seis de la mañana dejando un rastro de lavanda para volver a casa a las nueve de la noche, llamaba por teléfono una o dos veces durante la tarde, volvía para poner orden en el establo, cenar, dar el dinero del gasto cotidiano y descansar en su cama ancha adonde mi madre llegaba después de apagar las luces de los cuartos restantes. Mis padres dormían en una amplia habitación que estaba en la azotea de la casa, un cuarto fresco al que se llegaba por una escalera de hierro en forma de espiral, una escalinata endeble, herrumbrosa, que se cimbraba en cuanto resentía el peso de una persona. Así, los pasos de mi madre cuando ascendía los escalones anunciaban el verdadero ocaso del día. Unos pasos que continúo escuchando cuando en las noches me despierto de forma súbita recordando que ella también está muerta.
Los días que siguieron a la discusión sobre mi ingreso a la escuela militar se sucedieron tranquilamente. Sin ser explícita se declaró una tregua, pero la reconciliación no llegaría hasta muchos meses después cuando ya nada tenía remedio. Lo que sí hubo fue resignación, e incluso mi padre prometió, para suavizar el escabroso asunto, sacarme de la escuela en caso de que no la encontrara de mi agrado. Nadie le creía.
–Si no se adapta lo inscribimos el año siguiente en una secundaria del gobierno. No es necesario que sufra.
–Como si no te conociera –le espetaba, incrédula, su madre–. Ni aunque me lo firmes te creo.
Un embuste más que, al menos, cumplió la función de hacer menos amargos los días para las mujeres de mi casa. Carajo, si mi madre no hubiera creído en la primera mentira de su esposo, si no la hubiera impresionado con su verborrea y su garbo de matón a la Charles Bronson, sus zapatos del número ocho, su perfume en cascada, me habría evitado el infortunio de patalear bocarriba en una cuna que estoy seguro era incomodísima. Un poco de perspicacia materna, de malicia, y yo no estaría ahora escribiendo estas páginas: me encontraría satisfecho y sonriente en el infinito ejército de los no nacidos. ¿Por qué se le presta tanta atención a las mentiras de los hombres? No soy capaz de imaginarme la clase de historias que habrá fabulado mi padre para llevarse a una mujer de ojos verdes a la cama. Si nos vamos a los hechos su imaginación ha resultado, por mucho, superior a la mía.
La visita a las instalaciones de la escuela con vistas a comprar mis uniformes fue desoladora. Lo fue por dos diferentes razones: la primera porque el edificio con su enorme patio de cemento en el centro me pareció triste y carente de gracia: ¿dónde estaba la alberca, los trampolines, la fosa de clavados, el gimnasio olímpico? La escuela tenía aire de vieja penitenciaría, de correccional, más que de institución educativa. Los edificios, el aire viejo acumulado en los rincones, el blanco abúlico de los muros, todo conspiraba para ofrecer una mala impresión a quienes pisábamos por primera vez su terrrritorio. La segunda causa de mi desánimo fue que pese al uniforme alamarado, a los escudos y escarapelas que adornaban el chanchomón, pese a la filigrana de las charreteras nada de eso despertó en mí el entusiasmo que mi padre había calculado. Una vez más se había equivocado a la hora de hacer las sumas. No sé cómo pudo suponer que sentiría emoción por llevar pegado al cuerpo esos pedazos de lata. Si los relojes dorados no empujaban mi espíritu en ninguna dirección, no veía por qué habían de hacerlo los botones del uniforme o el chapetón de la fajilla. De haberme tenido que enfrentar en una pelea a muerte con un niño uniformado estoy seguro de que no habría sentido ningún temor; al contrario, aun sin conocerlo a fondo sabría que me estaba enfrentando a un pusilánime. La verdad es que nunca me han intimidado las medallas ni las insignias. En cambio, las botas negras de cintas largas como serpientes o los uniformes opacos me hacían estremecer de temor. Las batas ensangrentadas de los carniceros, los overoles de mezclilla raída de los obreros me causaban más miedo que un militar con plumas o charreteras doradas. Y si fuera yo el jefe de un ejército mis soldados vestirían de negro, de luto perpetuo: y además les ordenaría suicidarse a mitad del campo de batalla.
De vuelta a casa, mi padre extendió las compras recientes sobre la cama. Llamó a su madre, a su esposa y a mis hermanos para hacerles una breve exhibición. Se hallaba tan entusiasmado que no me dio el corazón para marcharme. Sé que habría comprendido el desaire, pero me mantuve estoico al pie de la cama mientras él explicaba las funciones de cada una de aquellas tonterías. Allí estaban mi crinolina, mis zapatillas de lona, mis mallas, la diadema diamantina, ¿acaso los militares son modelos de pasarela? Si lo que desean es impresionar al enemigo con tanta lentejuela sólo van a matarlo de risa.
El nuevo sueldo de administrador le permitió a mi padre comprarse un Ford negro que sus hijos lavábamos todas las mañanas antes de que él se marchara a trabajar. Los primeros cinco días de la semana sólo usábamos agua y jabón, pero los sábados teníamos el deber de encerar y pulir el armatoste. Lavar una lámina que en unas horas volvería a ensuciarse, a llenarse de polvo, a opacarse: los pequeños sísifos encaramados al auto, frotando, cepillando el corcel del guerrero. Era su tercer automóvil en menos de dos años. Los dos primeros habían sido un antiguo Dodge descapotable y un Plymouth azul cobalto con aletas de tiburón en la parte trasera que en sus mejores tiempos ofreció servicio de taxi. Sin embargo, por ninguno de sus dos primeros autos había