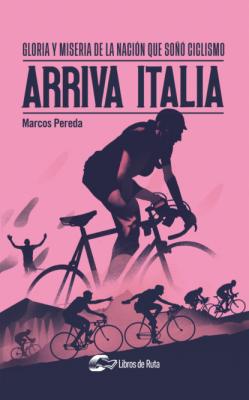Arriva Italia. Marcos Pereda
Читать онлайн.| Название | Arriva Italia |
|---|---|
| Автор произведения | Marcos Pereda |
| Жанр | Сделай Сам |
| Серия | |
| Издательство | Сделай Сам |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788412277678 |
Al final de la guerra más de 800 judíos han podido escapar de Toscana gracias a Gino. El hombre que sostiene a dos familias durante el conflicto, los Bartali y los Goldenberg, tiene, en realidad, más de 800 hijos que le deben la vida…
Pero la popularidad, la confianza de las autoridades, más aún, la admiración de aquellos a quienes estás esquivando no son salvoconducto infalible. Casi siempre eficaz, sí, pero en ocasiones, en esos momentos en que todo se pone contra ti, el mundo puede llegar a estremecerse y lo que se consideraba seguridad es, ahora, solamente miedo. Y eso es lo que le pasó, lo que le acabó pasando, a Gino Bartali.
Definir a Mario Carità resulta complicado. Y no porque su personalidad sea especialmente compleja, ni porque su biografía esté llena de aristas, no. Lo difícil es no caer en la caricatura, no pintar rasgos de tal forma que parezca un malo de película, o, más aún, el villano de un cuento de hadas. Carità, epítome de maleficencia, uno de esos seres humanos que disfrutan con el sufrimiento de sus semejantes y que solo encuentran placer en la consecución de sus propios fines, sean cuales sean los medios para ello. ¿Un lugar común? Puede, pero en este caso se acerca peligrosamente, dramáticamente, a la realidad.
Cuando los italianos firman la paz con los aliados en septiembre de 1943 y los germanos desencadenan toda su crueldad sobre la península, Mario Carità sonríe. Al fin podrá hacer realidad sus aspiraciones, sus más secretos planes. En aquellos oscuros días del otoño de 1943 Carità aparece en escena, como dijo el historiador David Tutaev (de quien se toman la mayoría de referencias concretas en este pasaje), como un Minotauro furioso que comienza un frenesí de represiones, torturas, interrogatorios de finales inciertos y crueldad. La barbarie, el desprecio por la dignidad ajena, camparon en esos momentos a sus anchas en la Toscana de la mano de quien pronto sería conocido como «Mayor» Carità, alguien cuya máxima ambición fue, según sus propias palabras, «convertirse en el Himmler italiano». Su admiración por las SS le llevó a crear su propio grupo paramilitar, con algo más de dos centenares de chiflados tan ávidos de sangre como él, antiguas camisas negras que habían ido un paso más allá y disfrutaban con esa nueva impunidad que la ocupación nazi les proporcionaba, esa donde podían dejar escapar todas sus obsesiones y frustraciones en los cuerpos de judíos, opositores, comunistas, partisanos o cualquiera que pasase por allí. Se hacían llamar la Banda Carità. Quédense con el nombre porque volverá a aparecer en nuestro relato…
Con esto, es comprensible la desazón de Gino cuando un fatídico día de julio de 1944 unos esbirros de Carità se presentan en su hogar y le dicen que el Mayor quiere verlo. A estas alturas aquel sanguinario se había enseñoreado de toda la llanura del Arno, donde hacía y deshacía a su antojo. El propio Bartali lo resume bien cuando recuerda que en aquellos tiempos «las vidas no valían tanto como ahora, y cualquiera era vulnerable de desaparecer por un odio, una venganza, un rumor, una maledicencia».
Mientras se acercan al cuartel general de Carità, Bartali reflexiona. Lo cierto es que tiene motivos para preocuparse, porque él sí ha estado realizando actividades insurgentes con sus continuos viajes a Asís. ¿Lo habrán denunciado? ¿Quizá levantó alguna sospecha esa forma suya de entrenarse tan metódica, tan rabiosa, en tiempos donde solo la violencia era metódica y rabiosa? Todo eso le cruza por la cabeza mientras se acerca a Villa Triste, el corazón del imperio Carità.
Si la veías desde fuera Villa Triste parecía cualquier cosa menos una cárcel. Situada en las afueras de Florencia, número 67 de Vía Bolognese, su imponente construcción en arenisca amarilla había sido lugar de reposo para abogados, políticos y escritores. Largos pasillos, habitaciones enormes… todo hablaba de un pasado refulgente que ahora se encontraba sumido en el caos. El apelativo de Villa Triste había sido impuesto por los vecinos de Florencia, que sabían lo que allí ocurría. Otros, menos poéticos, le decían «La Casa de los Gritos»…
Mientras Bartali cruza el enorme patio en dirección a la puerta principal puede contemplar una hilera de ventanas bajas, ahora enrejadas, que cercan habitaciones convertidas en pequeñas celdas. Fija la mirada en el suelo, intenta no oír. Pero escucha, escuchará durante mucho tiempo.
La entrada a Villa Triste es amplia, espaciosa, y dirige directamente tanto al despacho de Carità como a la «sala de interrogatorios». Pero quienes llegan a ese lugar no lo hacen por el camino más corto. No. El Mayor es sádico, el Mayor es inteligente, muy inteligente, y sus órdenes son claras. Si alguien viene a contar cosas mejor mostrarle qué les ocurre a quienes tardan en contarlas. Así que todos los prisioneros, incluido Bartali (a estas alturas tiene pocas dudas de su condición de rehén), son conducidos primero al sótano, a las antiguas bodegas donde se almacenaba el delicioso chianti en un pasado de paz, tiempo donde por aquellos muros rebotaban las risas. Allí Bartali se encuentra sumido en una penumbra casi absoluta. Cuando sus ojos se acostumbran alcanza a distinguir manchas (de sangre, son manchas de sangre) en el suelo, en las paredes. El olor es dulce y algo rancio, con un punto ferroso. Bartali no lo llegará a ver, pero en una sala a pocos metros de él hay una mesa triangular de madera con correas en sus extremos, donde Carità ata a los prisioneros y les dibuja mapas de carne abierta sobre sus cuerpos con material quirúrgico robado. Del mismo sitio, dicen, ha sacado esa máquina de electroshock con la que juguetea a electrocutar invitados. Herramientas de carpintería con bordes rojizos, martillos con astillas de huesos incrustadas sobre el metal, gotas de cera encarnada sobre el suelo… Todos hablan, al final todos hablan.
Llevan a Bartali a una sala enorme, ceremonial, aquella donde antaño se celebraban las grandes cenas. Allí es el mismo Carità quien hace sus preguntas, quien gusta de fingir ejecuciones a prisioneros, apretando el gatillo de un arma descargada ante sus ojos, entre risas y gritos simiescos de los compinches. Allí es, también, donde un enorme piano ameniza esas pequeñas fiestas, auténtico jolgorio de malvados sin paz. Uno de la Banda tiene dedos largos y finos, que lo mismo acarician teclas de marfil que sacan globos oculares con cucharas de postre, y a todos les gusta tararear música mientras pasan el tiempo entre gritos y olor a excrementos. «Canciones típicas napolitanas y la Sinfonía inacabada de Schubert… nada mejor para no escuchar los absurdos lloros de los más débiles».
Dejan a Gino con sus pensamientos, con sus miedos, sus certezas, sus lamentos. Lo dejan allí, unos minutos, para que se vaya cociendo en dudas, en debilidad, para que acabe teniendo ganas de confesarlo, de confesarlo todo y terminar para siempre con el sufrimiento que aún no ha empezado pero, sabe, solamente se demora. Carità es astuto, juega con la psicología, su mente enferma es lúcida para enterrar sus dedos en la de los demás, para comprender que no hay mayor horror que el horror que ha de venir. Allí dejan a Gino, esperando, junto a una mesa donde hay unas cartas, cartas a su nombre, cartas que iban dirigidas a Bartali y que han sido interceptadas por los perros de Carità. Gino ojea. Una viene sellada desde el Vaticano. Empieza a sudar como si estuviera en mitad del Galibier, en ese pico lejano y agreste que ahora le parece tan deseable. Si tiene que morir que sea con dignidad, si tiene que irse que sea con esa visión, la de sus queridas montañas, en la mente.
Mario Carità tiene boca de rana y ojos fríos, gélidos, color de agua estancada. Entra casi al galope en la estancia, gritando blasfemias contra la Iglesia católica, buscando que Bartali pierda la tranquilidad. Carità es listo, muy listo. Coge una de las cartas que hay sobre la mesa, la abre y lee su contenido. En ella se agradece a Bartali su «ayuda». Entonces mira al ciclista y clava en él sus iris de hielo. Habla en voz baja, contenida, esa forma de hablar que resulta más estridente que los gritos.
Enviaste armas al Vaticano, dice Carità. Él no puede saberlo, seguramente jamás lo sabrá, pero en aquel momento Gino Bartali suspira. Así que es eso. Nada de Asís, nada de los Goldenberg, nada de documentos escondidos en su bicicleta. Es solo eso. Siente renacer su esperanza. Quizá… quizá pueda salir de Villa Triste con vida.
Responde sereno que no. Que esa carta no agradece el envío de armas o de municiones, sino de azúcar, café y harina. Ayuda humanitaria, en suma, justo cuando la Humanidad se tambalea. Nunca envié armas, dice Bartali, ni siquiera sé disparar. Cuando estuve en el ejército mi pistola estaba siempre descargada. Y como