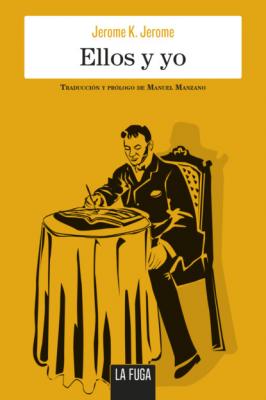Ellos y yo. Джером К. Джером
Читать онлайн.| Название | Ellos y yo |
|---|---|
| Автор произведения | Джером К. Джером |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | En serio |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788412310764 |
—Lo dices solo porque eres incapaz de jugar al billar —replicó Dick.
—Siempre te gano —dijo Robina.
—Una vez —reconoció Dick—. Una vez en un mes y medio.
—Dos veces —señaló Robina.
—Tú no juegas —le soltó Dick—. Tú tiras a lo loco y confías en la Providencia.
—Yo no tiro a lo loco. Siempre apunto a algo cuando tiro. Y cuando tiras tú y fallas, siempre dices: «¡Qué mala suerte!», y cuando tiro yo y me sale bien dices que ha sido por casualidad. ¡Es muy masculino todo eso!
—Los dos le dais demasiada importancia a la puntuación —intervine—. Cuando intentáis hacer carambola con la blanca y le dais en el lado equivocado y la mandáis a la tronera, y vuestra bola sigue corriendo sin acertarle a la roja, en vez de enfadaros...
—Si consigues una mesa de verdad, jefe, te enseñaré lo que es jugar al billar.
Me parece que Dick cree que sabe jugar. Pasa lo mismo con el golf. Los principiantes, invariablemente, tienen suerte. «Creo que esto me va a gustar —dicen—. Creo que lo llevo dentro, ¿sabes?».
Un amigo mío, un viejo capitán de barco, es ese tipo de hombre que cuando las tres bolas están en línea recta y pegadas a la banda es cuando más contento se pone; porque sabe que puede hacer carambola y dejar la roja justo donde quiere. Un jovencito irlandés llamado Malooney, compañero de universidad de Dick, estaba de visita en casa y como era una tarde lluviosa, el capitán le dijo que le explicaría cómo podía jugar al billar sin peligro de rasgar el tapete. Le enseñó a sostener el taco y cómo se hace un puente. Malooney se mostró agradecido y estuvo practicando durante una hora. No demostró ser una gran promesa. Es un joven fornido y, por lo que se veía, no se daba cuenta de que no estaba jugando a cricket. Casi todas las veces que tocaba la bola por debajo, salía volando. Para ahorrar tiempo y daños en el mobiliario, Dick y yo decidimos adoptar, pues, la técnica del cricket. Dick se situó en el puesto del long stop y yo en el del short slip1. Sin embargo, era un trabajo peligroso y cuando Dick pilló la bola al vuelo dos veces seguidas nos pusimos de acuerdo en que habíamos ganado y nos lo llevamos a tomar el té. Por la noche, como ninguno de nosotros estaba dispuesto a probar suerte por segunda vez, el capitán dijo que, solo por divertirse un rato, le daría a Malooney ochenta y cinco puntos de ventaja en una partida a cien. A decir verdad, no le encuentro ninguna diversión en particular a jugar al billar con el capitán. El juego consiste, en lo que a mí respecta, en caminar alrededor de la mesa, devolverle las bolas, y decir: «¡Buen tiro!». Y cuando llega mi turno no importa lo que pase: todo parece estar siempre en mi contra. El capitán es un viejo caballero amable y tiene buenas intenciones, pero el tono en el que dice «¡Qué mala suerte!» cada vez que fallo un tiro fácil me molesta. Por un instante, le lanzaría las bolas a la cabeza y arrojaría la mesa por la ventana. Supongo que debo de ponerme en un estado un tanto irritable, pero incluso la manera en que le pone tiza al taco me saca de quicio. Lleva su propia tiza en el bolsillo del chaleco, como si la nuestra no fuera lo bastante buena para él, y cuando ha terminado de usarla, suaviza los bordes de la punta con el índice y el pulgar y golpea el taco contra la mesa. «¡Venga, juegue ya de una vez! —le diría —¡Deje ya de hacer tanta pantomima!».
El capitán empezó la partida, fallando a propósito. Malooney agarró su taco, respiró hondo y tiró. El resultado fueron diez puntos: una carambola y las tres bolas en la misma tronera. De hecho, hizo dos carambolas; pero la segunda, como bien le explicamos, por supuesto, no contaba.
—¡Buen comienzo! —dijo el capitán.
Malooney parecía satisfecho de sí mismo y se quitó la chaqueta.
En el primer tiro largo, la bola de Malooney pasó por lo menos a treinta centímetros de distancia de la roja, pero le dio al volver, tras rebotar en la banda y la mandó a la tronera.
—Noventa y nueve a cero —anunció Dick, que se ocupaba del marcador—. Capitán, ¿no sería mejor que la partida fuera a ciento cincuenta puntos?
—Bueno, me gustaría tirar una vez antes de que se acabe la partida —dijo el capitán—. Así que tal vez sería mejor que la hagamos a ciento cincuenta puntos; si el señor Malooney no tiene ninguna objeción.
—Lo que usted decida me parecerá bien, señor —concedió Rory Malooney.
Malooney terminó su turno con un tiro de veintidós puntos, dejando su bola en el borde mismo de la tronera del medio y la roja encima de la línea.
—Ciento ocho a cero —dijo Dick.
—Cuando quiera saber la puntuación —le soltó el capitán—, ya te la preguntaré.
—Lo siento, señor.
—Detesto que hagan ruido mientras juego —explicó el capitán.
El capitán, decidiéndose con una cierta prisa, pegó su bola a la banda, veinte centímetros más allá de la línea.
—¿Qué hago ahora? —preguntó Malooney.
—No lo sé —le contestó el capitán—, pero estoy esperando verlo.
Debido a la posición de la bola, Malooney no podía usar toda su fuerza. Durante ese turno todo lo que hizo fue meter la bola del capitán en la tronera y dejar la suya pegada a la banda inferior, a doce centímetros de la roja. El capitán pronunció una palabra náutica y falló otro tiro. Malooney se preparó para tirar las bolas por tercera vez y todas salieron disparadas, presas del pánico. Golpearon unas contra otras, regresaron y volvieron a golpearse sin ninguna razón aparente. Parecía que Malooney había conseguido enloquecer a la bola roja en particular. La roja es una bola estúpida, en general: su único propósito es quedarse contra la banda y contemplar la partida. Con Malooney, pronto descubrió que no estaba segura en ninguna parte de la mesa; su única esperanza eran las troneras. Puede que me equivoque y que la rapidez del juego me engañara la vista, pero parecía que la roja nunca se esperaba que la golpearan. Cuando veía la bola de Malooney venir a por ella a sesenta kilómetros por hora, se limitaba a intentar meterse en la tronera más cercana. Corría alrededor de toda la mesa en busca de las troneras. Si, en su entusiasmo, se pasaba de largo una vacía, rebotaba en la banda y acababa metiéndose en ella. Hubo momentos en que presa del terror saltó de la mesa y se refugió debajo del sofá o detrás del aparador. Empecé a sentir cierta pena por la pobre bola roja.
El capitán se había anotado treinta y ocho puntos, bien merecidos, y Malooney había llegado a veinticuatro en el turno siguiente; y ahora parecía que por fin le había llegado la suerte al capitán. Hasta yo habría podido dar unas buenas tacadas tal como le quedaban las bolas.
—Sesenta y dos a ciento veintiocho. Ahora el juego está en sus manos, capitán —señaló Dick.
Nos reunimos alrededor de la mesa. Los niños dejaron sus juegos. Era una bonita imagen: los rostros jóvenes y brillantes, ávidos de expectación, el viejo veterano desgastado entrecerrando los ojos sobre el taco, como si temiera que el hecho de haber visto cómo jugaba Malooney pudiera provocarle convulsiones.
—Ahora presta atención —le susurré a Malooney—. No te fijes solo en cómo lo hace, fíjate sobre todo en por qué lo hace. Cualquier estúpido con un poco de práctica consigue acertarle a la bola, pero ¿por qué la golpea así? ¿Qué sucede después de golpearla? ¿Qué...?
—Silencio —ordenó Dick.
El capitán echó el taco hacia atrás y empujó con suavidad hacia adelante.
—Buen tiro —le susurré a Malooney—. Ahora, este es el tipo de...
Como justificación diré que en aquel momento el capitán estaba probablemente demasiado saturado de tanta palabrería e imprecaciones para ser dueño de sus nervios. La bola salió lentamente y pasó más allá de la roja. Más tarde Dick dijo que entre ambas bolas no habría cabido una hoja de papel. A veces decir algo así puede consolar a un hombre. Y en otras ocasiones, lo único que hace