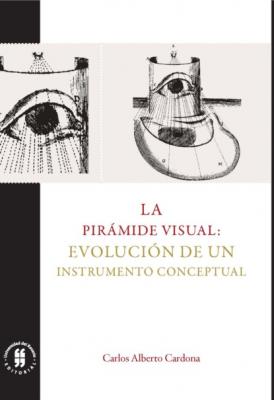La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual. Carlos Alberto Cardona
Читать онлайн.| Название | La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual |
|---|---|
| Автор произведения | Carlos Alberto Cardona |
| Жанр | Философия |
| Серия | Ciencias Humanas |
| Издательство | Философия |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9789587844801 |
Una vez implantada el alma a cada uno de estos cuerpos, ella debía tener una “única percepción connatural” (Tim, 42a3), producida por cambios violentos. El primer contacto de un alma que se adhiere a un cuerpo trae a la memoria la imagen de una lombriz que se retuerce sobre la tierra sin control: el alma no domina ni es dominada, es movida con violencia y con violencia mueve, avanza sin dirección mientras convulsiona. Mayor resulta la conmoción cuando el cuerpo que recién porta un alma choca con la solidez corpórea de la tierra, encuentra la fluidez escurridiza del agua o la lacerante penetración del fuego.
Estos encuentros accidentales afectan al alma. Son estas afecciones las que Platón identifica con el nombre de “percepciones” (Tim, 43c6). Al comienzo de la vida, estas afecciones agitan al alma con violencia, obligándola a fluir en sentido contrario a la revolución original. Así las cosas, el alma adquiere una información confusa y en ese sentido es confusa también su primera orientación del cuerpo. El alma, adherida por primera vez a un cuerpo, ha de ser, pues, irracional. Con el tiempo, en la medida en que el curso se tranquiliza, el alma cultiva la prudencia y la templanza.
Los dioses jóvenes quisieron que un sector del cuerpo dominase la traslación y con ello distinguieron la parte anterior de la posterior. En la anterior instalaron una cara y le ajustaron los instrumentos para la previsión del alma. Entre estos instrumentos se acordó que fuesen los ojos, las ventanas al mundo, los más importantes. Culminemos el relato citando en extenso las propias palabras del autor:
Los primeros instrumentos que construyeron [los dioses jóvenes] fueron los ojos portadores de luz y los ataron al rostro por lo siguiente. Idearon un cuerpo de aquel fuego que sin quemar produce la suave luz, propia de cada día. En efecto, hicieron que nuestro fuego interior, hermano de ese fuego, fluyera puro a través de los ojos, para lo cual comprimieron todo el órgano y especialmente su centro hasta hacerlo liso y compacto para impedir el paso del más espeso y filtrar sólo al puro. Cuando la luz diurna rodea el flujo visual, entonces, lo semejante cae sobre lo semejante, se combina con él y, en línea recta a los ojos, surge un único cuerpo afín, donde quiera que el rayo proveniente del interior coincida con uno de los externos. Como causa de la similitud el conjunto tiene cualidades semejantes, siempre que entra en contacto con un objeto o un objeto con él, trasmite sus movimientos a través de todo el cuerpo hasta el alma y produce esa percepción que denominamos visión. Cuando al llegar la noche el fuego que le es afín se marcha, el de la visión se interrumpe; pues al salir hacia lo desemejante muta y se apaga por no ser ya afín al aire próximo que carece de fuego. Entonces, deja de ver y se vuelve portador del sueño (Tim, 45b2-46a2).
El objeto directo de nuestra atención es un cuerpo afín que surge cuando el fuego que emana desde nuestro interior es abrazado por la luz diurna en las vecindades del objeto corpóreo que se deja ver. Este cuerpo afín surge del encuentro de lo semejante con lo semejante. Esa singular explosión que detona la contemplación ocurre a lo largo de la línea recta que se extiende desde el centro del ojo (el centro de la caldera) hasta la ubicación del objeto, siempre que esa línea pase por el centro de la pupila (allí donde se filtra el paso de la luz espesa y se permite solo el de la más fluida).
Es de aclarar que no estamos en la obligación de interpretar literalmente el fuego interior como si se tratara de una especie de emanación física. De interpretarlo así, nos cuesta trabajo entender cómo puede el ojo tan pequeño almacenar una cantidad tan grande de efluvios como para alcanzar a tocar las estrellas en cada nuevo momento, sin sentir mengua alguna.
Al postular que el cuerpo afín deviene del encuentro de lo semejante con lo semejante, cree Platón que las cualidades que adscribimos a este cuerpo (imagen) coinciden con las cualidades que imaginamos pertenecen al objeto contemplado. No ofrece Platón ningún argumento para defender esa identidad de cualidades. Peor aún, podemos esgrimir buenos argumentos para tener reservas en relación con dicha identidad. Las imágenes visuales, por ejemplo y en una primera aproximación,4 cambian de tamaño si nos acercamos o alejamos al objeto; este hecho no nos hace pensar que el tamaño encarnado en el objeto varíe con nuestras aproximaciones: el disco solar en nuestro campo visual tiene un tamaño que no es comparable con el que le atribuimos a la esfera solar. Imágenes elípticas en nuestro campo visual pueden inducirnos a la contemplación de objetos circulares. No es necesario que haya identidad en la figura.
El cuerpo afín aparece como un objeto coloreado. No contamos, en principio, con argumentos para sospechar que el cuerpo externo también esté revestido de color. En un pasaje más avanzado del Timeo, Platón explica el origen de los colores. La explicación sorprende al lector, porque el autor parece defender allí una suerte de intramisionismo. Platón caracteriza los colores como “llama que fluye de cada uno de los cuerpos” (Tim, 67c4). Sostiene el filósofo que las partículas que proceden de esta llama pueden llegar a afectar (alterar) los rayos visuales. Así las cosas, si estas partículas son iguales a las de los rayos visuales,5 el objeto se hace imperceptible (transparente). Si tales partículas son mayores, estas contraen el rayo visual y provocan, en nosotros, la contemplación de un color que pierde brillo, un color obscurecido. Si ellas son menores, dilatan el rayo visual y provocan la percepción de un color empalidecido, un color menos saturado. Platón explica que “lo que tiene la propiedad de dilatar el rayo visual es blanco; negro su contrario” (Tim, 67e). Cuando la llama, que viene de los objetos abriéndose camino por el trayecto que fija el fuego que emana de los ojos, logra penetrar al ojo, se apaga en la humedad de este y produce los destellos que identificamos como colores. Si se trata de un fuego más lacerante, genera la percepción de un rojo-sangre. Los colores restantes surgen de múltiples posibilidades de mezcla entre blanco, negro y rojo (Tim, 67d-68e).6
Los pasajes que explican el origen de los colores han llevado a algunos comentaristas a defender que la teoría de la visión de Platón conjuga el extramisionismo del rayo visual con el intramisionismo de la llama que fluye desde los objetos. David C. Lindberg, por ejemplo, se apoya en un pasaje del Teeteto, en el que Platón sugiere que el ojo llega a ser pleno de visión cuando se produce el encuentro entre el rayo visual y la llama que viene del objeto (1976, p. 5). Platón sugiere que, en el momento de la coalescencia, el ojo se hace, por ejemplo, blanco, y el objeto visto se hace un ejemplar de la blancura. Cito parte del complejo pasaje:
[…] cuando llegan a un punto intermedio la visión, desde los ojos, y la blancura, desde lo que engendra a la vez el color, es cuando el ojo llega a estar pleno de visión y es precisamente entonces cuando ve […]. Así mismo, lo que produce conjuntamente el color se llena por completo de blancura y, a su vez, llega a ser no ya blancura, sino algo blanco. (trad. en 1988, 156e).
El pasaje no sugiere que algo regresa al ojo. Si procuramos conservar la coherencia con el extramisionismo del Timeo, tendríamos que sostener que la llama del cuerpo altera o modifica el rayo visual, que es quien se ha encargado realmente de tocar al objeto. En ese preciso momento, sin que nada retorne al ojo, el cuerpo afín adquiere ciertas cualidades cromáticas. El pasaje del Teeteto ofrece un intento interesante de justificar por qué cree Platón que las cualidades del cuerpo afín coinciden con las del objeto observado.
Volvamos al relato del Timeo. Centro del ojo, centro de la pupila, cuerpo afín y objeto se hallan sobre la misma línea recta. El fuego interior que abandona el ojo sale en búsqueda de lo semejante y cuando esa búsqueda se sumerge en el fracaso, cesan las afecciones del alma, que en un inicio denominamos “visión”. Si esta ausencia de visión es acompañada por un estadio de calma, los movimientos residuales del alma, si es que aún los hay, adquieren la forma de reminiscencia de imágenes anteriores. El alma se recreará, entonces, con fantasmas que simulan ser afines a los cuerpos que efectivamente tuvo ocasión de abrazar.
El interesante relato de Platón no solo explica por qué vemos objetos externos a plena luz del día; explica también por qué persisten imágenes remanentes, aun cuando hemos cerrado los párpados y ya no hay rayos visuales que emigran al exterior.
El