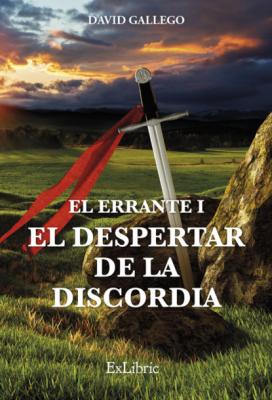El Errante I. El despertar de la discordia. David Gallego Martínez
Читать онлайн.| Название | El Errante I. El despertar de la discordia |
|---|---|
| Автор произведения | David Gallego Martínez |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788418230387 |
Cuando llegó a un claro y no había riesgo de chocar con ningún tronco, giró la cabeza unos segundos para saber cuánta ventaja tenía. Las siluetas de sus perseguidores se revolvían a su espalda, cada vez más cercanas. Al volver la cabeza, se encontró de bruces con el hocico de un caballo pálido, lo que lo pilló desprevenido y terminó por sobresaltarlo, haciéndolo caer de espaldas al suelo.
Una vez se hubo recobrado del susto, comprobó que el caballo contaba con un jinete: una figura sombría que llevaba una sencilla armadura confeccionada con cuero negro, y que se cubría la cabeza con una capucha y la cara con una prenda, de modo que lo único que se veía de él eran los ojos, apenas distinguibles en la oscuridad. Aparte de eso, lo que más destacaba era el mango de una espada que asomaba por encima de su hombro derecho. Eso asustó aún más al muchacho, que retrocedió a rastras, olvidando la manzana que lo había llevado hasta allí. Pero sus perseguidores casi habían llegado al claro. Estaba acorralado.
Los hombres alcanzaron el lugar entre risotadas e improperios, fantaseando acerca de todo lo que pensaban hacer con el chico, pero se callaron en cuanto se percataron de la presencia del otro hombre. Estuvieron unos segundos observándolo y murmurando, hasta que uno se atrevió a hablar:
—Eh, tú. ¿Quién eres? —dijo el que parecía ser el cabecilla de los tres.
El jinete ladeó la cabeza, pero permaneció en silencio. El chico se sintió aliviado al ver que el cuarto hombre no tenía ninguna relación con los otros, pero, aun así, seguía tenso, dispuesto a salir corriendo en cualquier momento.
—¿Qué haces aquí? —siguió sin obtener respuesta, lo que comenzó a ponerlo histérico—. Oye, inútil, ¿me estás escuchando?
El jinete descendió de la montura, lo que hizo que los matones se pusieran alerta. Observó al niño, que se había hecho a un lado mientras trataba de recobrar el aliento, y después a la fruta manchada de barro que estaba en el suelo. Por su apariencia, supuso que el chico tendría unos quince años.
—Deben de gustaros mucho las manzanas —la voz del jinete sonaba tranquila—si os habéis molestado en perseguirlo por un bosque a estas alturas de la noche solo por una.
—Esto no tiene nada que ver contigo, así que harías bien en largarte —dijo el cabecilla.
El hombre misterioso se quedó inmóvil en el sitio, de nuevo en silencio.
—¿No le has oído? Ha dicho que te largues —repitió otro de los matones.
—¿Nadie te ha dicho que no hay que entrometerse en los asuntos de los demás? —siguió el cabecilla—. ¿No? Vaya, parece que alguien necesita que le enseñen modales. Vamos, chicos, dadle una lección que no pueda olvidar.
Los otros enseñaron unos dientes ennegrecidos en una sonrisa al recibir esa orden. Desenvainaron sus armas: un puñal y dos porras de madera con refuerzos metálicos en el extremo. El cabecilla, que portaba el puñal, se acercó rápidamente a su objetivo, confiado. Sabía que, a la distancia a la que estaba, su oponente sería incapaz de desenvainar la espada a tiempo.
—Deberías saber que, cuando se te ordena algo, debes obedecer.
Asestó un tajo horizontal, pero el ataque se vio interrumpido cuando su adversario se apartó, a la vez que le agarraba la muñeca con una mano. Le propinó un rodillazo en el abdomen y le arrancó el puñal de la mano. Con un giro rápido, clavó el arma en la nuca de su dueño, que cayó pesadamente al suelo.
—Lo siento, pero no se me da bien obedecer.
Los otros dos corrieron hacia él con las porras en alto, más asustados que valientes, pero rabiosos por la muerte de su compañero. El primero trató de golpear a su rival con un ataque descendente, pero recibió un codazo en la sien que lo tumbó antes de finalizarlo. El siguiente encadenó una serie de ataques torpes, todos esquivados fácilmente por el jinete, que, aprovechando un fallo en la defensa de su atacante, se colocó tras él y, con un movimiento rápido y seco, le giró la cabeza hasta una posición antinatural, con el acompañamiento del quejido de las vértebras. El que había caído antes se levantó, dispuesto a caer sobre el rival con todo lo que tenía, pero, al ver el resultado de los otros dos, se vio disuadido de seguir peleando, y echó a correr tan rápido como le permitieron las piernas.
El miedo del niño había pasado al asombro. Nunca había visto a nadie desenvolverse así en una pelea. Mientras terminaba de asimilar todo lo ocurrido, el hombre se acercó al cuerpo del cabecilla y, después de un breve examen, arrancó una bolsa pequeña de piel que llevaba atada al cuello con un cordel. La palpó antes de abrirla y descubrir el contenido suculento de varias monedas de cobre y algunas de plata, que relucían cuando la luz de la luna incidía sobre ellas directamente. Su primera intención fue guardarse el dinero, pero entonces reparó en el chico, que aún seguía allí, y en los andrajos que vestía. Suspiró, y tras rebuscar en el monedero, se quedó con un par de monedas. Después tiró la bolsa a los pies del chico, lo que produjo un sonido metálico que le llamó la atención.
—Procura que no te lo roben. Y ahora, vete.
El muchacho, después de comprobar el contenido, se ató la bolsa al cuello y se marchó corriendo. El hombre recogió la manzana, la restregó contra su atuendo para quitarle el barro y se la ofreció al caballo, que la aceptó después de olfatearla.
El bosque se quedó tranquilo. Lo único que se oía era el rumor del viento entre las ramas y el canto de los grillos. Los cuerpos se quedaron adornando el suelo del claro, como un elemento más del bosque.
—Bien —dijo, como si hablara con la montura—, vamos a seguir con lo nuestro. Cuanto antes acabemos, mejor. Me ha entrado hambre.
Capítulo 2
—Con tranquilidad, señoritas. Hay suficiente para las dos.
El sujeto, un hombre feo y rechoncho que estaba semidesnudo, manoseaba los pechos descubiertos de ambas mujeres mientras les dedicaba miradas cargadas de deseo y lascivia. Le sudaban las manos, así como todo el cuerpo graso. Desprendía un olor a sudor y a cuadra que era un ataque para cualquier nariz, pero, como profesionales de su oficio, las tiernadamas se esforzaban por disimular la repulsión que les generaba.
Siguiendo con los procedimientos habituales, lo sentaron a los pies de la cama ancha que ocupaba la mayor parte de la habitación. Posaron las manos sobre las rodillas del cliente y las fueron subiendo suavemente, hacia el bulto de más arriba.
—¿Queréis ver mi arma secreta?
***
El caballo se detuvo junto a las escaleras de madera que daban acceso al interior del edificio, f lanqueadas por antorchas encendidas, cuyas llamas permitían conocer la ubicación de los escalones. El jinete desmontó después de examinar la estructura, una construcción sencilla de madera que contaba con dos plantas. Había visto lugares más lujosos que ese, y le resultaba curioso que alguien hubiera decidido instalar un negocio como ese en un lugar tan poco transitado.
A aquellas altas horas de la noche, lo único que quedaba en el salón de la planta baja eran hombres borrachos, algunos sentados junto a las mesas redondas distribuidas por la sala y otros tirados en el suelo, y tiernadamas aburridas y cansadas, puesto que, una vez que los clientes habían pagado, estaban obligadas a acompañarlos hasta que el servicio se considerara finalizado, aunque ese servicio fuera permanecer sentadas y observarlos mientras caían víctimas del sueño causado por el alcohol.
Sin embargo, muchas preferían aquello a tener que acostarse con cualquiera de ellos. La mayoría de los hombres que frecuentaban el lugar, y la idea de mantener relaciones sexuales con ellos, no resultaban agradables a ninguna de las chicas, pero su sustento dependía de ello, así que no podían exigir mucho más. Por eso, cuando el jinete entró al salón, las mujeres desviaron la atención hacia él, agradeciendo la